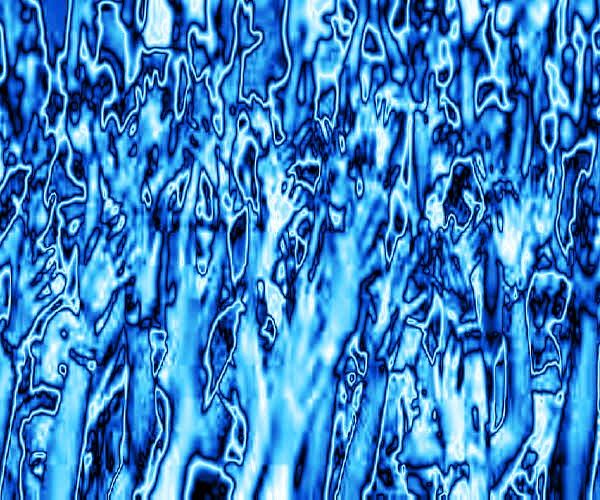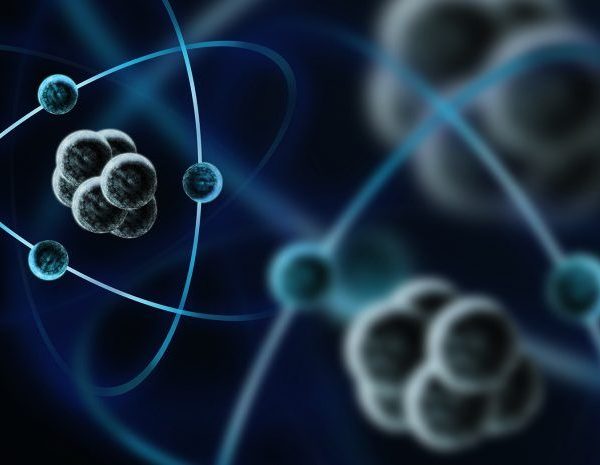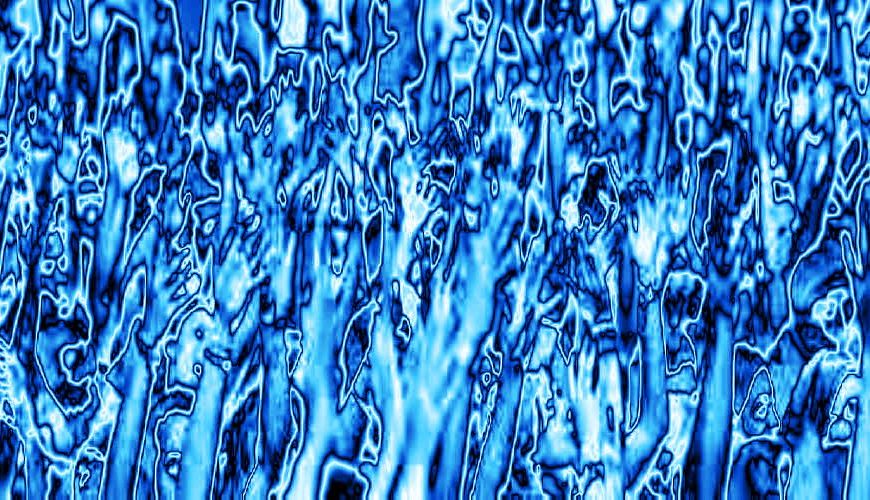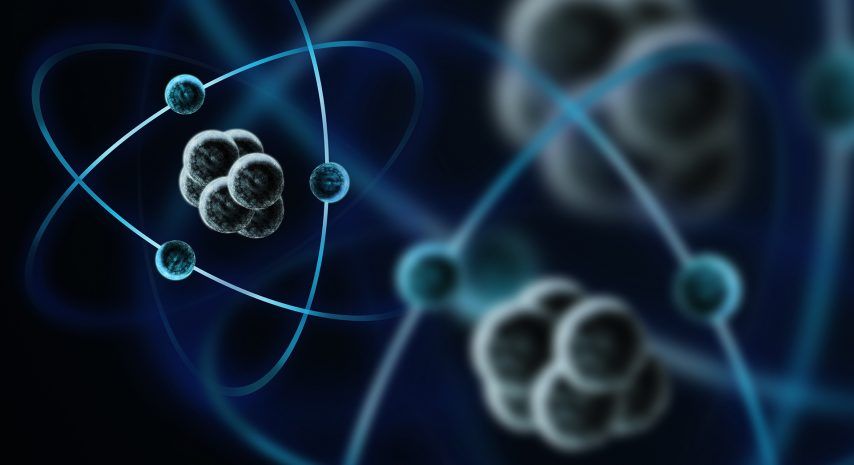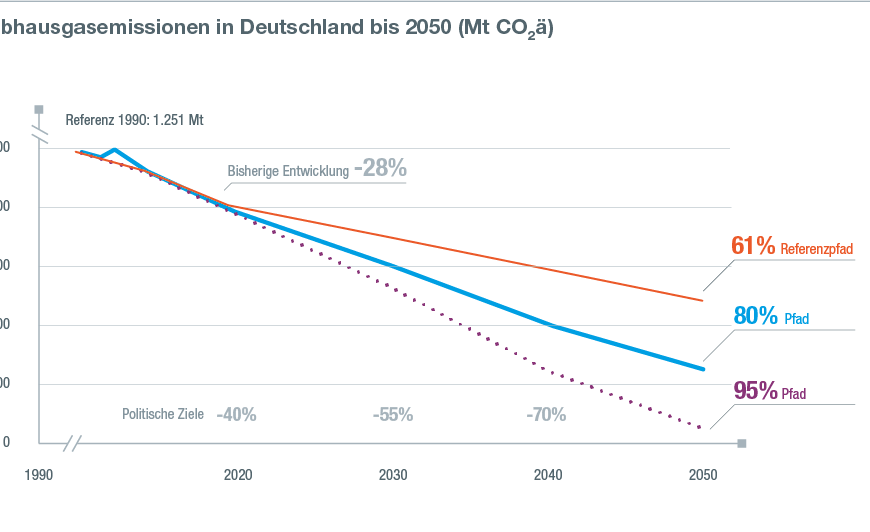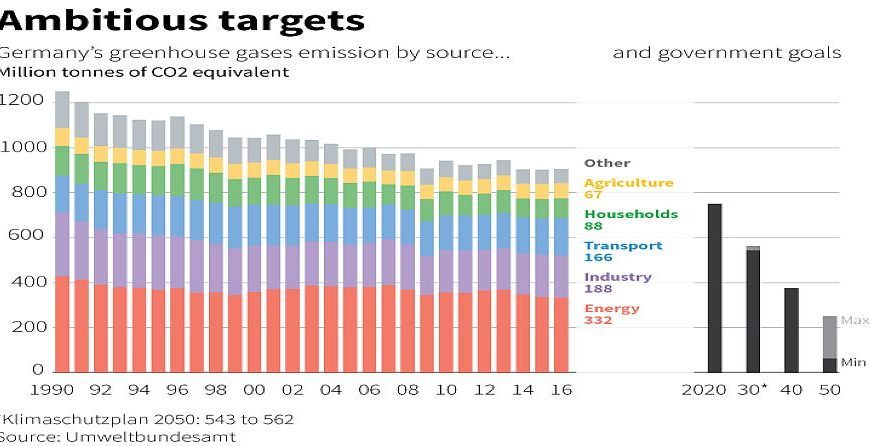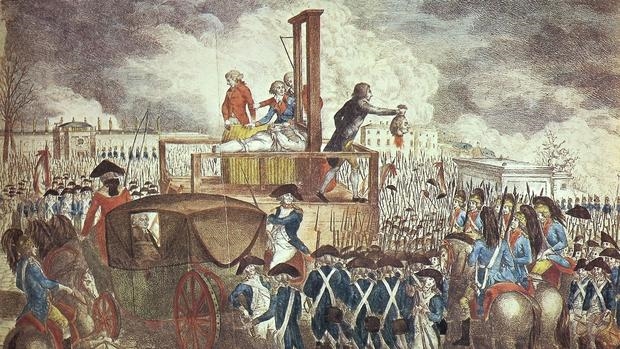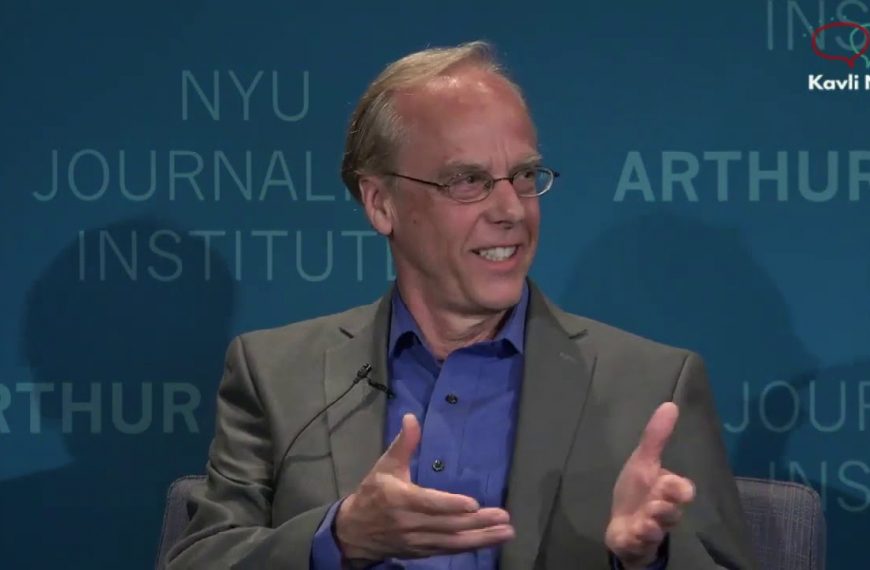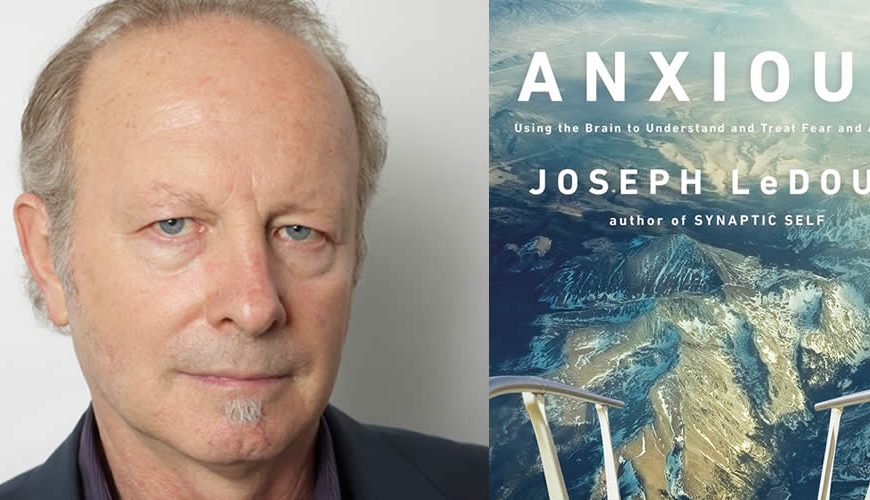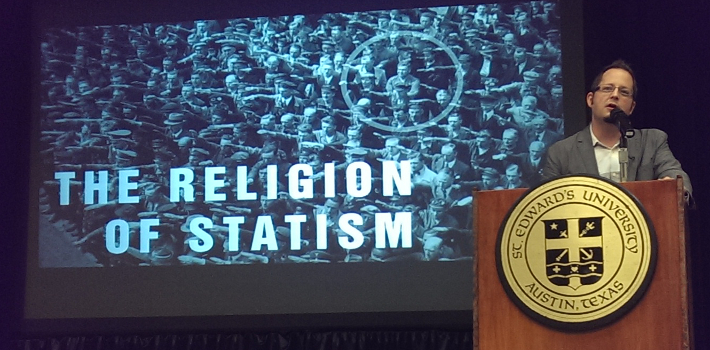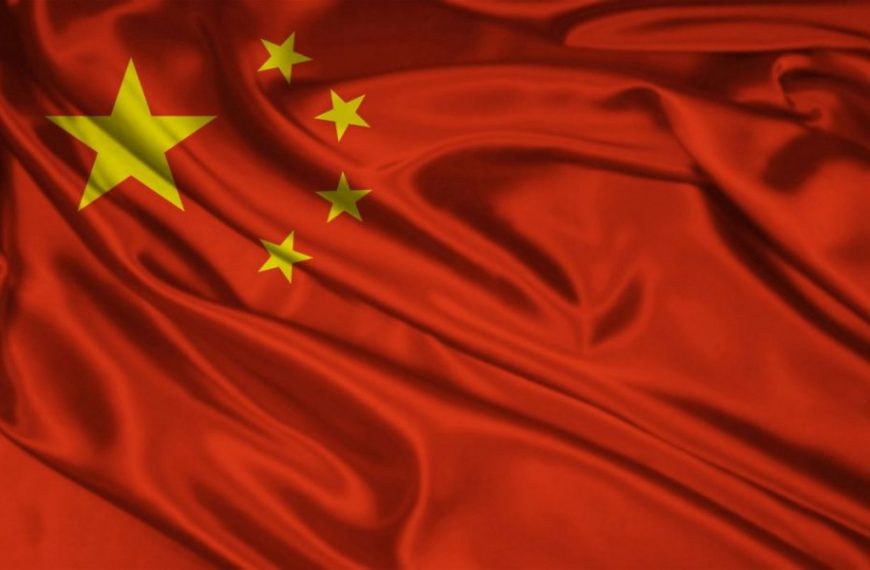Bienvenidos a Desde El Exilio
Desde hace más de 15 años y con más de 5.000 artículos, esta es la revista escrita por mentes libres, para mentes libres..
Sobre la Libertad
Libertad no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y la responsabilidad de elegir; también significa que debe enfrentar las consecuencias.
Un pueblo, un líder, un virus
Miguel A.VelardeMar 28, 2020
Gilipollas
José Luis MontesinosSep 2, 2019
El AVE llega a Granada
José Luis MontesinosJun 26, 2019
De la política y los políticos
Uno de los hábitos más peligrosos de los hombres políticos mediocres es prometer lo que saben que no pueden cumplir.
Los demócratas amaestrados
Luis I. GómezEne 26, 2021
Un pueblo, un líder, un virus
Miguel A.VelardeMar 28, 2020
Ciencia
El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y eres la persona más fácil de engañar.
Sobre la Economía
El arte de la Economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o medida política y no meramente sus consecuencias inmediatas.
Revista de prensa
José Luis MontesinosNov 14, 2018
Política Energética
La disponibilidad de energía abundante y barata es la responsable de nuestra prosperidad y adaptación.»
De la Justicia y las Leyes
La finalidad de la ley está en impedir el reinado de la injusticia»
¡No hay derecho! Hay Estado de Derecho
GermanicoFeb 22, 2019
Entrevistas originales
Nunca he encontrado una persona tan ignorante de la que no pueda aprender algo.»
DEE - Televisión
Nuestra pequeña colección de vídeos
Manuel Millón no puede
Luis I. GómezMay 30, 2014